LATERALIDAD
Introducción
1. Concepto de lateralidad
La lateralización es la última etapa evolutiva filogenética del cerebro en sentido absoluto.
La lateralidad corporal es la preferencia en
razón del uso más frecuente y efectivo de una mitad lateral del cuerpo
frente a la otra. Inevitablemente hemos de referirnos al eje corporal
longitudinal que divide el cuerpo en dos mitades idénticas, en virtud de
las cuales distinguimos dos lados derecho e izquierdo y los miembros
repetidos se distinguen por razón del lado del eje en el que se
encuentran (brazo, pierna, mano, pie... derecho o izquierdo).
Igualmente, el cerebro queda dividido por ese eje en dos mitades o
hemisferios que dada su diversificación de funciones (lateralización)
imponen un funcionamiento lateralmente diferenciado.
Es la lateralidad cerebral la que ocasiona la
lateralidad corporal. Es decir, porque existe una especialización de
hemisferios, y dado que cada uno rige a nivel motor el hemisferio contra
-lateral, es por lo que existe una especialización mayor o más precisa
para algunas acciones de una parte del cuerpo sobre la otra. Pero,
aunque en líneas generales esto es así, no podemos despreciar el papel
de los aprendizajes y la influencia ambiental en el proceso de
lateralización que constituirá la lateralidad corporal.
Efectivamente, la lateralización es un
proceso dinámico que independientemente tiende a ponernos en relación
con el ambiente; sería pues, una transformación o evolución de la
lateralidad.
La investigación sobre la literalidad
cerebral ha tenido particular relevancia en el estudio de las funciones
referidas al lenguaje, pudiéndose constatar que los dos hemisferios son
funcional y anatómicamente asimétricos. Como resultados de tales
estudios parece deducirse que el hemisferio de derecho se caracteriza
por un tratamiento global y sintético de la información, mientras que el
hemisferio izquierdo lo hace de modo secuencial y analítico. Estos
estudios sitúan la lateralidad corporal, la mayor habilidad de una mano
sobre la otra, en le marco de las asimetrías funcionales del cerebro.
La lateralidad corporal parece, pues, una
función consecuente del desarrollo cortical que mantiene un cierto grado
de adaptabilidad a las influencias ambientales. En realidad la
capacidad de modificación de la lateralidad neurológicamente
determinada en procesos motrices complejos es bastante escasa (no
supera el 10%), lo que nos lleva a proclamar la existencia de una
lateralidad corporal morfológica, que se manifestaría en las respuestas
espontáneas, y de una lateralidad funcional o instrumental que se
construye en interacción con el ambiente y que habitualmente coincide
con la lateralidad espontánea, aunque puede ser modificada por los
aprendizajes sociales.
La lateralidad corporal permite la
organización de las referencias espaciales, orientando al propio cuerpo
en el espacio y a los objetos con respecto al propio cuerpo. Facilita
por tanto los procesos de integración perceptiva y la construcción del
esquema corporal.
La lateralidad se va desarrollando siguiendo un proceso que pasa por tres fases:
- Fase de identificación, de diferenciación clara (0-2 años)
- Fase de alternancia, de definición por contraste de rendimientos (2-4 años).
- Fase de automatización, de preferencia instrumental (4-7 años).
En la educación infantil se debe estimular
la actividad sobre ambas partes del cuerpo y sobre las dos manos, de
manera que el niño o la niña tenga suficientes datos para elaborar su
propia síntesis y efectuar la elección de la mano preferente.
2. Mecanismos de la lateralidad
Como señalamos en el apartado anterior, la
lateralización es la última etapa evolutiva filogenética y ontogenética
del cerebro en sentido absoluto.
El cerebro se desarrolla de manera asimétrica
y tal asimetría hemisférica no se reduce sólo a la corteza, sino
también a las estructuras que se encuentran por debajo de ella (a
diferencia de los animales). Por ejemplo, en la memoria, el hipocampo
parece tener un papel diferenciado: la parte derecha está preparada para
las funciones propias de la memoria a corto plazo, mientras que la
parte izquierda lo está para las funciones propias de la memoria a largo
plazo. Hipocampo y tálamo, además, intervienen en el lenguaje. El
nervio estriado y el hipotálamo regulan en modo diverso el
funcionamiento hormonal endocrino, influyendo también en la emotividad.
Igualmente, existen equivalencias derecha -izquierda también a nivel
sensorial, a nivel de receptores sensoriales (nivel perceptivo).
También la actividad cognitiva se encuentra
diferenciada: el hemisferio menor utilizada procesos estrechamente
ligados a la espacialidad y por tanto los primeros aprendizajes deben
producirse, forzosamente, a través de la acción. Los siguientes
aprendizajes pasan, sin embargo, a través de la verbalización y por
tanto presuponen el uso del hemisferio dominante. Es lo que ocurre en la
escuela donde los contenidos se transmiten mediante la verbalización y
por tanto a través del hemisferio dominante, sin que haya habido
posibilidad de provocar la integración s nivel subcortical.
Si pensamos en los niños de Educación
Infantil, nos damos inmediatamente cuenta de que algunos están
habituados a utilizar el lenguaje verbal y consiguientemente el
hemisferio dominante en el aprendizaje como estructura mental, aspecto
éste derivado de la educación familiar; otros niños, sin embargo,
utilizan un proceso de aprendizaje en términos de espacialidad
utilizando el hemisferio menor. La lógica del hemisferio menor respecto
otro es diferente, por lo que decimos que estos niños se caracterizan
por una inteligencia práctica y, si en la escuela se parte de un plano
verbal, corren el riesgo de no poder integrarse.
3. Tipos de lateralidad
Existen varias teorías que intentan explicar porque determinados individuos son diestros o zurdos.
Según Rizal en su obra "Motricidad humana",
"ninguna de estas teorías van a ser absolutas, por lo que debemos
aceptar que esta determinación de la lateralidad va a ser afectada por
más de una causa".
Este mismo autor clasifica las siguientes causas o factores:
3.1. Factores neurológicos
Basándose en la existencia de dos hemisferios
cerebrales y la predominancia de uno sobre el otro, esto es lo que va a
determinar la lateralidad del individuo. Esta dominancia de un
hemisferio sobre el otro, según los investigadores, se puede deber a una
mejor irrigación de sangre con uno u otro hemisferio.
En la actualidad, numerosos neurólogos han
demostrado que la relación entre predominio hemisférico y lateralidad,
no es absoluta.
3.2. Factores genéticos
Esta teoría intenta explicar la transmisión
hereditaria del predominio lateral alegando que la lateralidad de los
padres debido a su predominancia hemisférica condicionará la de sus
hijos.
De este modo se ha comprobado que el
porcentaje de zurdos cuando ambos padres lo son se dispersa (46%), sin
embargo cuando ambos padres son diestros el por ciento de sus hijos
zurdos disminuye enormemente (21%), 17% si uno de los padres es zurdo.
Zazo, afirma que la lateralidad normal
diestra o siniestra queda determinada al nacer y no es una cuestión de
educación, a su vez, el hecho de encontrar lateralidades diferentes en
gemelos idénticos (20%), tiende a probar que el factor hereditario no
actúa solo.
Sin embargo la dominancia no es total, es
decir, que una gran mayoría, a pesar de tener claramente determinada la
dominancia lateral, realizan acciones con la mano dominante.
3.3. Factores sociales
Numerosos son los factores sociales que
pueden condicionar la lateralidad del niño, entre los más destacables
citaremos los siguientes:
- Significación religiosa. Hasta hace muy poco el simbolismo religioso ha influido enormemente en la lateralidad del individuo, tanto es así, que se ha pretendido reeducar al niño zurdo hacia la utilización de la derecha por las connotaciones que el ser zurdo, tenía para la iglesia.
- El lenguaje. Éste, también ha podido influir en la lateralidad del individuo, en cuanto al lenguaje hablado, el término diestro siempre se ha relacionado con algo bueno. Lo opuesto al término diestro es siniestro, calificativo con lo que la izquierda se ha venido a relacionar. En cuanto al lenguaje escrito, en nuestra altura, la escritura se realiza de la izquierda a la derecha, por lo que el zurdo tapará lo que va escribiendo, mientras que el diestro no lo hará.
3.4. Causas ambientales
Entre los que podemos citar:
- Del ámbito familiar. Desde la posición de reposo de la madre embarazada hasta la manera de coger al bebe para amamantarlo, mecerlo, transportarlo, la forma de situarlo o de darle objetos..., etc. puede condicionar la futura lateralidad del niño. Del mismo modo las conductas modelo que los bebes imitan de sus padres también pueden influir en la lateralidad posterior.
- Acerca del mobiliario y utensilios. Todos somos conscientes de que el mundo esta hecho para el diestro. Los zurdos o los mal lateralizados tropiezan con especiales dificultades de adaptación, esto se debe a que la mayor parte del instrumental, se ha fabricado sin tener en cuenta los zurdos. Para concluir este punto, podemos decir que el medio social actúa sobre la manualidad reforzando la utilización de una mano en casi todos los aprendizajes.
En este sentido y centrando la dominancia lateral
a manos, ojos, pies y oídos, principalmente a los dos primeros,
podemos distinguir los siguientes tipos de lateralidad:
- Según la clase de gestos y movimientos a realizar:
- De utilización o predominancia manual en las actitudes corrientes sociales.
- Espontánea (tónico, gestual o neurológico), que es la que se manifiesta en la ejecución de los gestos espontáneos. Ambos generalmente coinciden y en caso de discordancia originan dificultades psicomotrices.
-
- Según su naturaleza:
- Normal o predominio del hemisferio izquierdo o derecho.
- Patología por lesión de un hemisferio, el otro se hace cargo de sus funciones.
-
- Por su intensidad: Totalmente diestros, zurdos o ambidiestros.
- Según el predominio de los cuatro elementos citados (manos, ojos, pies y oído): podemos establecer las siguientes formulas de lateralidad:
- Destreza homogénea. Cuando se usan preferentemente los miembros del lado derecho.
- Zurdería homogénea. Se usan los miembros del lado izquierdo.
- Ambidextreza. Se usa prioritariamente un elemento del lado derecho (por ejemplo la mano) y el otro del lado izquierdo (por ejemplo el ojo).
- Zurdera contrariada. Se da esta forma cuando un sujeto zurdo se le ha obligado por razones sociales usar el miembro homólogo diestro. La más clara es la de la mano.
-
En definitiva, la lateralización puede entenderse
como un conjunto de conductas, que se adquieren cada una de ellas de
forma independientemente, por un proceso particular de entrenamiento y
aprendizaje, en lugar de quedar determinadas por una supuesta facultad
genérica neurológica innata.
4. Ejemplificación práctica
- Objetivos
- Conocer y diferenciar aspectos y partes fundamentales de nuestro propio cuerpo.
- Conocer e identificar las partes simétricas del cuerpo en nuestros compañeros/ as.
- Conocer el lado derecho y el lado izquierdo.
- Afianzar progresivamente la propia lateralidad ejercitándola libremente en variadas situaciones.
- Realizar desplazamientos en distintas posturas utilizando todo el espacio disponible.
- Utilizar los sentidos para ir de un lado a otro, favoreciendo así la dominancia lateral.
- Seguir las consignas de los compañeros/as de manera correcta.
- Establecer normas para que el aprendizaje de los conceptos de lateralidad sea el adecuado.
- Recoger y valorar todos los datos obtenidos.
-
- Contenidos
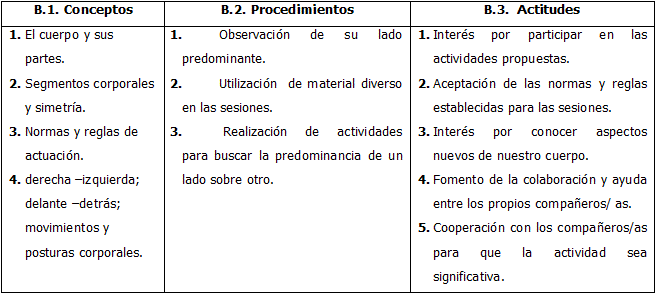
- Actividades tipo
- Rodamos y lanzamos una pelota con una mano, con un pie, ...
- Señalar partes del cuerpo en muñecos, en los compañeros/ as y en nosotros mismos mirándonos en un espejo.
- Señalar partes simétricas del cuerpo en los compañeros/ as.
- Por parejas, con los ojos vendados, nombramos las partes del cuerpo de nuestro compañero/a.
- Realizar juegos de puntería: dianas con pelotas adhesivas para observar la dominancia.
- Jugar a la pelota, con el pie acordado, según el color de la pelota, etc.
- Mirar por un telescopio o tubo de cartón (¡Piratas, al ataque!).
-
- Metodología
Instrucción directa. Asignación de tareas. Permitir la participación y fomentar la interacción.
- Evaluación
- Observación directa.
- Fichas elaboradas para plasmar los conocimientos adquiridos.
- Actividades finales de evaluación.
-
- Recursos
- Aula -clase; patio; gimnasio.
- Fichas de clase.
- Pelotas, aros, bancos, cuerdas, pañuelos, catalejos, etc.
-
- Temas transversales
En estas edades los niños y niñas aún no son autónomos en sus desplazamientos por los espacios urbanos, pare sí que utilizan los transportes públicos y los privados en el entorno familiar.
Por ello es necesario iniciarlos en el conocimiento de unas normas establecidas, necesarias para su futura participación en el ambiente urbano como peatón, viajero o usuario de vehículos.
De este modo, podemos decir que la formación vial debe estar presente en las primeras edades, ya que es en estos primeros años, en los que el niño/a graba sus primeras experiencias y descubrimientos de forma permanente, sirviendo de base para el desarrollo de una conducta que lo convierta en una persona razonable y positiva.
Por último, debemos señalar que los contenidos que podemos desarrollar de educación vial relacionados con este tema que abordamos, y por consiguiente con el ámbito de identidad y autonomía personal del currículum, serían varios. Algunos de ellos son:- Control postural (andar, parar en diferentes direcciones).
- Desplazarse de un punto a otro en línea recta (utilizando partes del cuerpo simétricas, etc.).
- Percepción y estructuración espacial y temporal (saber lo que se está haciendo, dónde y cuánto tiempo podemos tardar).
- Conocer los conceptos arriba y abajo; a un lado y a otro; izquierda y derecha; etc.
- Desarrollo de la observación visual y auditiva.
-
5. Actividades
5.1. Cuento y canción motriz
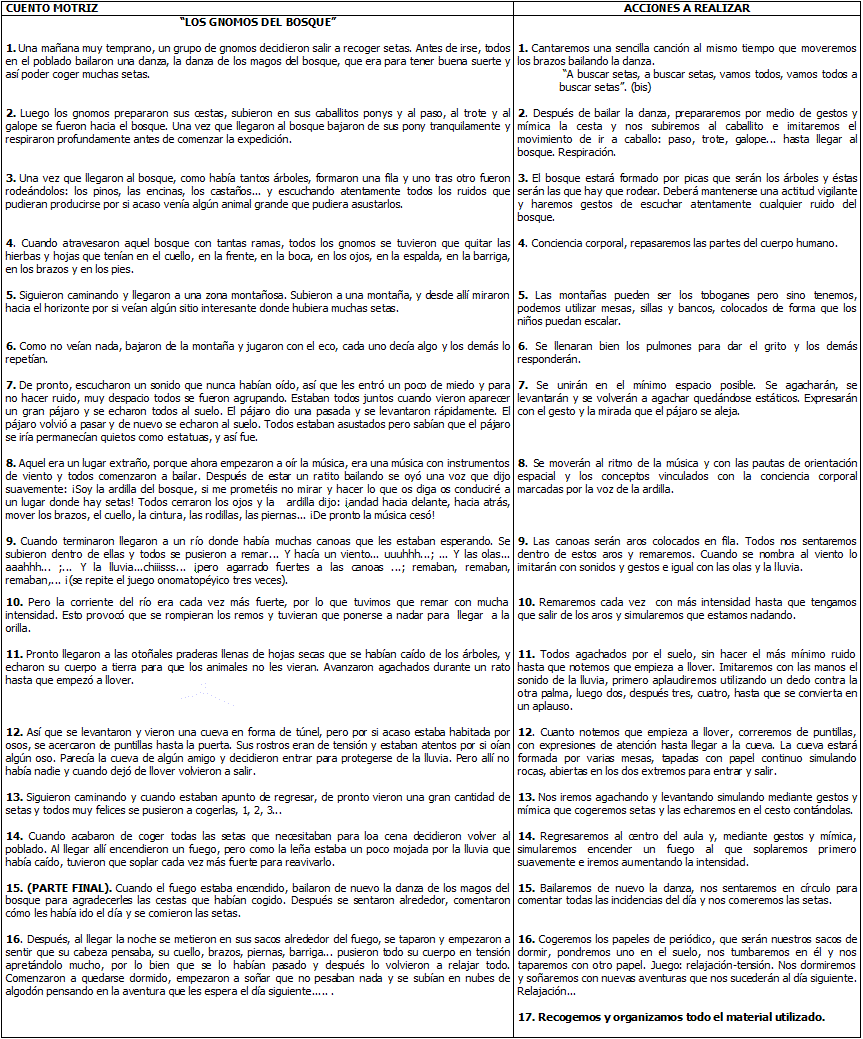
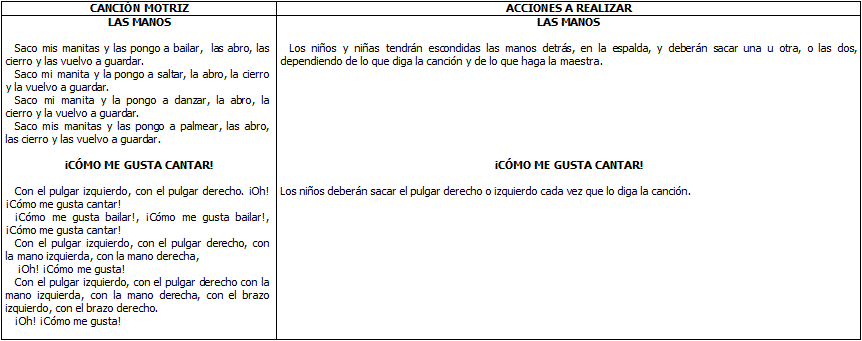
5.2. Juegos
- A Caballito: Se desplazarán por todo el espacio en parejas, una será el caballo (a cuatro patas) y el otro será el jinete (sentado a horcajadas). El caballo irá con lo ojos vendados por lo que el jinete deberá indicarle por medio de distintos signos consignas hacia donde debe ir. Las consignas son:Tirón de la oreja derecha: caminar hacia la derecha.
- Y viceversa para la izquierda.
- Tocar la nuca: Caminar hacia detrás.
- Tocar la frente: Caminar hacia delante.
- Tocar el culo: Pararse donde se encuentren.
-
- La nariz del vecino: En corro. Uno en el centro dirige el juego.
Cuando el del centro dice "izquierda" todos tocan con la mano izquierda la punta de la nariz de su compañero de la izquierda. Cuando dice "derecha", todos tocan con la mano derecha la punta de la nariz del compañero de la derecha. El que se equivoque pasa a dirigir el juego.
5.3. Actividades con materiales tradicionales: Pelotas y aros
Tiro y... encesto: Lanzar una
pelota a un aro situado en el suelo a uno, dos o tres metros de
distancia del lanzador, observando los aciertos de cada mano. ¿Con qué
mano tengo más aciertos?
5.4. Actividades con materiales reciclados: Catalejos de cartón y papel charol
¡Al ataque, piratas!: La clase
se divide en dos grupos, unos son los piratas y los otros los turistas.
Cada pirata tiene que mirar por el catalejo con un solo ojo y divisar un
turista. A la voz de: ¡Al ataque, piratas!, cada uno deberá de coger al
turista que divisó y luego cambiaran los papeles.
5.5. Actividades con materiales alternativos: Frutas del Rincón de la casita
Pera -Plátano: Sentados en el
suelo. Los niños/as deben tener una pera en la mano izquierda. Cuando
el profesor/a dice "pera", se han de llevar la mano izquierda a la boca
(para comerse la pera), cuando dice "plátano" o cualquier otra fruta que
no sea pera, se llevan la mano derecha a la boca. Cambio rápido y
repeticiones.
Bibliografía
- FERNÁNDEZ ARRIETA, J.A. (1991): Psicomotricidad y creatividad 3. Madrid. Bruño.
- GARCÍA NUÑEZ, J.A. y FERNÁNDEZ VIDAL, F. (1994): Juego y psicomotricodad. Madrid. Cepe.
- LE BOULCH, J. (1981): La educación por el movimiento en la edad escolar. Barcelona. Ed. Paidós.
- MARTÍN, D. y SOTO ROSALES, A. (1997): Intervención psicomotriz y diseños curriculares en Educación Infantil. Universidad de Huelva.
- STOKOE, P. y HARF, R. (1992): La expresión corporal en el jardín de infantes. Barcelona. Paidó